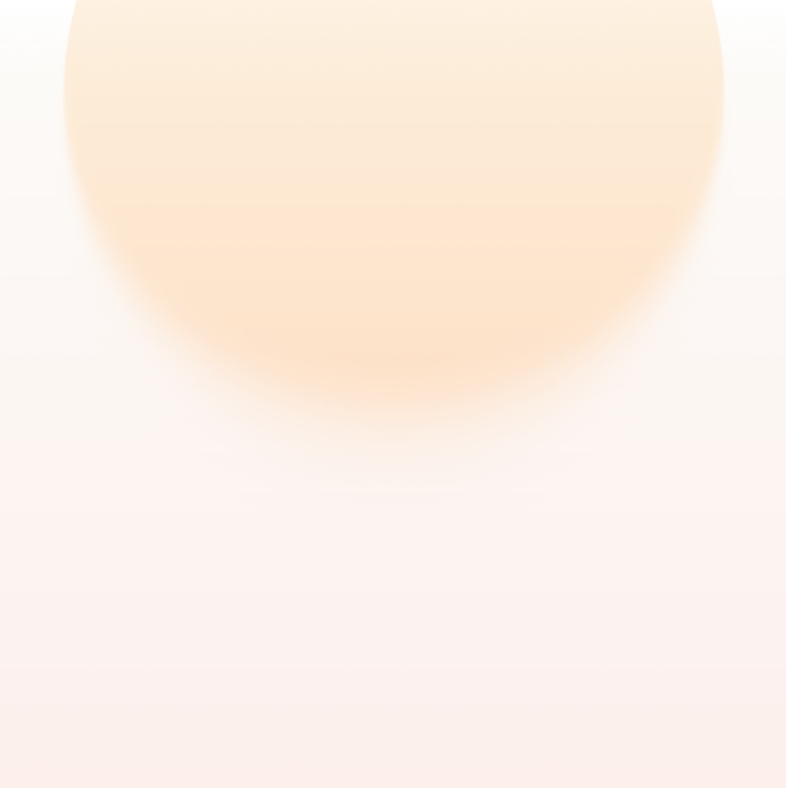En su carta a los romanos, Pablo subraya un principio fundamental de la fe cristiana: la justicia es atribuida por Dios a través de la fe, no por obras. Hace referencia a David para ilustrar este punto, mostrando que este concepto no es nuevo, sino que está profundamente arraigado en la tradición judía. David, un rey y profeta venerado, comprendió la alegría y el alivio de ser declarado justo por Dios, no por sus acciones, sino por la gracia de Dios. Esta enseñanza es liberadora, ya que asegura a los creyentes que su posición ante Dios no depende de su capacidad para seguir la ley a la perfección, sino de su fe en las promesas de Dios.
Esta perspectiva desplaza el enfoque del logro humano a la gracia divina, animando a los creyentes a confiar en la misericordia de Dios. Invita a los cristianos a abrazar una relación con Dios basada en la confianza y la gratitud, en lugar del miedo a no cumplir con un conjunto de estándares. Este mensaje es central al evangelio, ofreciendo esperanza y seguridad de que el amor de Dios es incondicional y Su gracia es suficiente para todos.